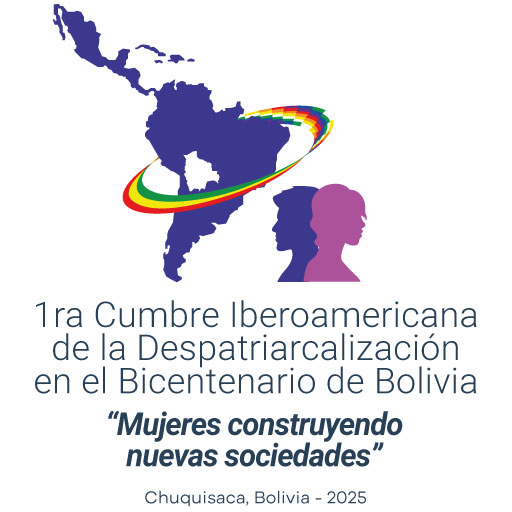MUJERES PIONERAS DE LA HISTORIA DE BOLIVIA
MUJERES EN LA COLONIA - 1781 -1783
Fuente de elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
https://www.sea.gob.bo
- ISABEL HUALLPA
Nace en Copacabana, provincia Omasuyos. De acuerdo a documentos y testimonios de la época desempeñó un rol destacado en la rebelión indígena de los Valles de Sica Sica (La Paz), Leque y Tapacarí (Cochabamba), que se mantuvo activo entre 1781 y 1782. Por su rol en el levantamiento es considerada como la «tercera y última generala del levantamiento» de aquellos años (Ari, 2017:74). Isabel Huallpa creía que «subsistiendo en la Guerra se liberarían de los españoles», motivo por el que instaba a los indígenas a sumarse a la rebelión en base a «su deseo de alzarse contra el Rey y la Patria», bajo la promesa de «la pronta venida del Inga [Inca]», personificada en la figura de Tomás Katari (Marino, 2000:314). Conocida también como la «T’alla», desempeñó varias funciones durante el alzamiento, desde ordenar confiscaciones, administrar dinero y joyas, pagar a informantes y mantener correspondencia con los indígenas de los pueblos aledaños, a fin de conocer los movimientos del ejército realista, hasta comandar a las huestes rebeldes junto a su hijo Pablo Silvestre Choquetiqlla y otros líderes.
- BARTOLINA SISA
Muy poco se conoce sobre la vida de Bartolina Sisa previo a las sublevaciones indígenas de 1781-1782. En base a documentos y diarios de la época, pero especialmente en base a su propia confesión, que fue tomada estando presa el 5 de julio de 1781, se sabe que nació en Caracato, siendo de la Parcialidad de Urinsaya del Ayllu Ocoire (Pueblo de Sapahaqui). Bartolina se declaró vecina de Sicasica, esto significa que su familia era notable económicamente («poseía un patrimonio respetable») y/o socialmente («que su familia había estado en ese pueblo desde la fundación del mismo o desde hace mucho tiempo atrás»). Es probable que su «familia haya poseído las dos condiciones». Sin embargo, al ser natural de Caracato se desprende «que pertenecía a una familia de ‘indios originarios’ o sea que pagaban el tributo, asistían a la mita y cumplían con todas las obligaciones que les imponía la corona» (Soux, 2015:125). Ella se declaró de oficio «lavandera, hiladora de caito [vellones de oveja o auquénidos] y tejedora».
La líder indígena no sabía su edad, estimando los jueces que le tomaron la confesión que tenía «más de 20 años», mientras que el padre Borda calculó que tenía 26 años (Soux, 2015:125). En la actualidad, se ha alcanzado un cierto consenso estableciendo la fecha de nacimiento el 24 de agosto, en coincidencia con la festividad de San Bartolomé Apostol.
La «Virreina», como también fue conocida Bartolina, indicó que antes de la rebelión no convivió permanentemente con Julián Apaza (Tupac Katari), su esposo, debido a los constantes viajes que realizaba él por su trabajo y en los que aprovechó para gestar el levantamiento. Dijo también que tomó conocimiento de que él liderizaba la sublevación cuando la hizo llamar para que la acompañara en El Alto —antes del inicio del primer cerco a La Paz— y para que asumiera el «rango de Virreina que le correspondía como su legítima esposa». De esto puede desprenderse que Julián no solo la conocía bien, sino que «estimaba sus cualidades», y quiso contar con ella como la «más eficaz colaboradora y consejera» (Del Valle, 1981:17).
- GREGORIA APAZA
Al igual que Bartolina Sisa, muy poco se conoce sobre la vida de Gregoria previo a las rebeliones indígenas de 1781-1782. En base a su propia confesión, que fue tomada estando presa el 10 de diciembre de 1781, se sabe que es natural de Ayoayo, casada con Alejandro Pañuni —sacristán del lugar—, que no tiene oficio y no sabe leer ni escribir. Aseguró desconocer su edad, calculándosele entre 28 a 30 años.
Reconocida por sus allegados como «reina» o «cacica», desempeñó un rol destacado en la sublevación. Al inicio del levantamiento y durante el primer cerco a La Paz (marzo-junio de 1781) su figura era prácticamente desconocida porque su accionar se centró en Sorata. Recién cuando fue incautada la correspondencia de los principales caudillos de la rebelión, en el Santuario de Peñas en noviembre de 1781, y cuando los indígenas más cercanos a Gregoria, como Miguel Bastidas, coroneles, amanuenses, entre otros, hicieron sus confesiones estando presos los españoles pudieron dimensionar su aporte a la causa rebelde.
En su confesión, Gregoria asegura que se sumó al levantamiento porque compartía las razones de la causa, y que junto a su marido viajó a El Alto cuando su hermano Julián Apaza (Tupac Katari) la mando a llamar. Ahí estuvo alrededor de un mes, dedicándose a cuidar, administrar, distribuir y vender vino y coca, así como cuidar los «caudales robados». A finales de abril viajó a Sorata, que por entonces estaba siendo asediada y cercada por las huestes de Katari; acción que coincidió con la llegada desde Azángaro (Puno, Perú) de Andrés Tupac Amaru, sobrino de los líderes indígenas Diego Cristóbal Condorcanqui (Tupac Amaru) y José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru II). En esas circunstancias será que Gregoria conozca a Andrés, un joven de aproximadamente 18 años, quien será su amante.
- MUJERES EN LA SUBLEVACIÓN DE CHAYANTA-Nor – TOMASINA SILVESTRE E ISIDORA KATARI)
En la provincia de Chayanta, actual región del norte de Potosí, se desarrolló una de las sublevaciones de indios más importantes en la Audiencia de Charcas (actual territorio de Bolivia), y que formó parte de la gran rebelión de 1780-1782. Entre los varones se cuenta como principales líderes a los hermanos Katari —Tomás, Dámaso y Nicolás—, pero junto a ellos hubo una amplia participación femenina, mujeres que desde distintos roles desempeñaron un papel fundamental en el levantamiento.
Así, a pesar de que los datos son escasos, podemos mencionar a Tomasina Silvestre, Isidora Katari (tía de los hermanos Katari), Santusa la «Charaguaito», María Polonia Utupi y Francisca María Díaz (condenadas a cuatro años de prisión en La Plata), María Teresa Guanca (condenada a muerte junto a Tomasina e Isidora); y muchachas jóvenes («mozas») que participaron en el asalto de Aullagas liderizadas por Tomasina. En el caso de las parejas (esposas) de los líderes varones podemos mencionar a Mathiasa, esposa de Dámaso y que fue apresada en Pocoata en abril de 1781 y a Mariana Agustina, esposa de Nicolás, «india al parecer de 42 años», que también fue presa. «Se supone, entonces, que si fueron apresadas, acusadas y juzgadas con sus maridos, estuvieron junto a ellos» (Arze, Cajías y Medinaceli, 1997), lo que demuestra su activo rol en la sublevación de Chayanta.
- MUJERES EN LA SUBLEVACIÓN DE ORURO (JOSEFA GOYA, MARÍA QUIROZ Y FRANCISCA OROZCO
Durante las grandes rebeliones indígenas de 1780-1782, la Villa de San Felipe de Austria de Oruro fue uno de los escenarios donde se produjo una masiva sublevación. Mucho antes del 10 de febrero de 1781, en Oruro ya se vivía un escenario de “conflictos y (…) crisis económica”, a los que se sumaban las “rivalidades políticas entre el partido peninsular y el partido criollo, el desprecio de casta, los problemas en las milicias, el descontento popular, las provocaciones y peleas callejeras” (Cajías, 2005).
Las sublevaciones indígenas de Túpac Amaru (Cuzco) y de Tomás Katari (Chayanta-Norte Potosí), lo único que hicieron fue poner de “manifiesto la honda crisis social y política del dominio colonial”, abriendo “una coyuntura favorable para que sectores urbanos [de Oruro compuestos principalmente por criollos y mestizos] manifestasen su descontento” (Cajías, 2005)., acciones donde las mujeres tendrían una activa participación.
Juana Asurdui Llanos
Juana Azurduy de Padilla
Nació en enero de 1780 en la ciudad de La Plata (hoy Sucre). Según consta en su acta de bautizo, recibió el sacramento el 26 de marzo de aquel año en la iglesia de San Pedro de Tarabuco. Otro importante dato que aporta el acta de bautismo tiene que ver con la forma correcta de escritura de su apellido, siendo escrito «Asurdui», que es de origen vasco. Fue hija de Isidro Asurdui y Juliana Llanos, contrajo nupcias con Manuel Ascencio Padilla en 1799 y tuvieron en total tres hijas y tres hijos. Asurdui era mestiza y de ascendencia “noble”, pues sus abuelos fueron Joseph de Asurdui y Otálora y Paula Valencia. El primero de origen español y la segunda una india noble, hija del cacique de Quila Quila de los Yamparáez (Torres, 2022).
La primera década del siglo XIX transcurrió cada vez más convulso, germinando un nuevo proceso de emancipación contra el dominio español. Asurdui, imbuida fuertemente en los valores de independencia y libertad —valores que su esposo Manuel Ascencio compartía—, inicialmente apoyó a su esposo para que participara en la revolución de Sucre (25 de mayo de 1809) y después en Cochabamba (14 de septiembre de 1810). La victoria en estas revueltas permitió que los patriotas depusieran a las autoridades españolas e instauraran un gobierno revolucionario. La arremetida colonial no tardó en suceder y las consecuencias impactaron en la familia Padilla-Asurdui, por ejemplo, con el apresamiento de Juana y sus cuatro hijos en 1811. Ante esto, por convicción propia, Juana toma la decisión de unirse activamente a la causa a partir de la republiqueta de La Laguna.
- TERESA BUSTOS Y SALAMANCA DE LEMOINE
(1778 – 1818)
Nacida en Cinti – Chuquisaca, perteneció a una de las familias más adineradas de Chuquisaca. La nobleza de carácter y su singular belleza la acompañaron desde niña (Urquidi, 1919); y siendo mayor consagró su vida por la Independencia, abrazando la causa desde el inicio con total convicción. Se dice que desde 1805 mandaba cartas cosidas en el forro de los vestidos de un sirviente mudo, firmadas con los seudónimos convenidos de “Parra” y “Viña, esto con el mayor sigilo. Las cartas eran dirigidas a José Benito Alzérreca, en cuya casa iniciaron las primeras conspiraciones (De la Torre, 1977) que estallaron el 25 de mayo de 1809, el primer movimiento revolucionario de América del Sur.
Además de sus tareas de informante, Teresa llegó a vender sus joyas para la compra de armas y pólvora (portal sucre, s/f). Por estas acciones fue perseguida con total saña, sus bienes confiscados y desterrada a “Lagunillas”, junto a otras matronas revolucionarias (Valda, 2017). Se dice que, al dictarse la sentencia de su destierro, recibió esta cruel noticia con total serenidad, no se inmutó y vertió las siguientes palabras: “La aurora de nuestra felicidad acaba de nacer; una nube pasajera la obscurece; para disiparla hemos de menester constancia, y ¿podría haber patriotismo si se renuncia a esta virtud?” (Urquidi, 1919). Fue así, que afrontó su destierro, llevando a sus nueve hijos consigo y pasando por caminos desiertos y escarpados, sin manutención y sin abrigo (De la Torre, 1977).
- MARÍA MAGDALENA ALDUNATE Y RADA
Nacida en la ciudad de Chuquisaca, perteneció a la elite de dicha ciudad y quedó registrada en las crónicas de la historia por su compromiso con la libertad.
Sus ideales por la libertad, su carácter y patriotismo de fuego hicieron que por medio de arengas y actos de rebeldía hiciera manifiesta su militancia por el bando patriota, ocasionando que fuera perseguida con total saña por el bando realista, a causa de ello terminó emigrando a las provincias del río de la Plata (Urquidi, 1919).
El hecho que registra a María Magdalena en la historia fue el discurso que vertió en el recibimiento a Juan José Castelli en 1810, mismo que posteriormente fue registró en la Gaceta No. 29 de Buenos Aires el mismo año (De la Torre, 1977). Este peculiar hecho enardeció los corazones y espíritus rebeldes de los patriotas.
MUJERES CHUQUISAQUEÑAS EN LA INDEPENDENCIA (1809 – 1825)
Son algunas de las líneas escritas por Elena Ostria de Seoane, mismas que fueron insertas en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre en 1930 (De la Torre, 1977). Estas líneas, sin duda, describen el temple de la mujer chuquisaqueña.
Chuquisaca protagonizó el primer movimiento independentista de Sudamérica un 25 de mayo de 1809. Mientras que en el área urbana el movimiento se desarrolló a partir de los juntistas, en el área rural y en otras ciudades también se gestaron movimientos, principalmente, indígenas (Soux, 2011).
Esta gesta libertaria contó con una amplia participación femenina, de las que podemos destacar a mujeres como Casimira de Uzzos y Mozi, quien en la noche que se protagonizó el grito libertario salió al balcón a alentar a los cholos para que siguieran con el asalto (Wexler, 2010). Producto de esta y otras acciones fue víctima de persecuciones y extorsiones, siendo afrentada en la plaza pública. Similar situación sufrió Casimira v. de Iglesia, que fue afrentada públicamente con una mordaza por haber defendido la causa patriota (De la Torre, 1977).
- VICENTA JUARISTI EGUINO (1785 – 1857)
ació en La Paz, un 3 de abril de 1785. Hija del español Francisco Xavier Juaristi Eguino y de la criolla María Antonia Diez Medina, quien murió después del parto. Su padre fallecería dos años después. Fue la única heredera de varias casas, una en la calle Chirinos, otra en Churubamba, otra en la calle de los hospitales, así como la hermosa casa llamada tambo Quirquincho, los extensos solares en “Hunturuni”, “Chapicalle”, y en “Caja de Agua”. Sus haciendas no eran menos: Cedromayo en yungas, varias en Ríos Abajo, Cuñipata en Laja, Pillapi en Tihuanacu, Calcachapi en Caracato, Sapahaqui y otras (Seoane, 1997). Creció siendo criada por su hermano Pedro Eguino (diplomado en letras), quien se encargó de inculcarle los mejores principios y que recibiese la mejor educación (Urquidi,1919). Viendo las convicciones políticas de su hermano, en ella se había generado un sentimiento humanitario y de pertenencia e identificación con el lugar y su gente.
Se casó con Rodrigo Flores Picón, quien murió en 1801 (Crespo, 1925); sin embargo, la muerte de su esposo no la debilitó, al contrario, fortaleció y generó convicción en sus ideales. Al año siguiente se casó con Mariano de Ayoroa (Real Academia de la Historia, s/f.), divorciándose posteriormente por la lealtad de Mariano al ejército español, traducido en el divorcio por incompatibilidad. Durante la revolución del 16 de Julio de 1809 se dice que Vicenta Juaristi fue la primera en organizar reuniones conspirativas secretas, tras el denominativo de tertulias, en sus inmuebles. Esto se debió a que los varones eran férreamente vigilados por la guardia española, mientras que veían la organización de la mujer como insignificante.
- SIMONA JOSEFA MANZANEDA (1770 – 1827)
Nació en Mecapaca – La Paz (De la Torre, 1977). Su madre, Josefa Manzaneda, se dedicaba al cultivo de legumbres, hortalizas y algunas especies de frutas, las cuales comercializaba en un puesto en el mercado “La Recova”, en el barrio de Santa Bárbara (Fernández, 2015); actividad que permitió financiar los estudios de su hija. Simona fue reconocida por dedicarse al oficio de costurar prendas conocidas en la época como “jubones”; motivo por el cual también se la conocía como “La Jubonera”. Después de la revolución de Túpac Amaru II, en 1870, las autoridades establecieron una especie de “código” de vestimenta para las mujeres mestizas y cholas, compuesto de jubon, manta, sombrero y botines. Esta determinación, junto a un reconocido trabajo, permitieron incrementar la “fortuna familiar”, tanto que Simona perteneció al grupo de las denominadas “indígenas exitosas”. La leyenda recuerda a Simona Manzaneda como una chola lujosamente vestida (Mendoza, 2014).
Simona tuvo una activa participación en la gesta libertaria paceña, destacando cual guerrera experta en medio de campaña militar e incomparable auxiliar para revolucionarios. Por entonces, no se podía concebir que una mujer de pollera desempeñara rol tan importante, condición que fue hábilmente aprovechado. Es así que “La Jubonera” pasaba desapercibida, transportando con facilidad los mensajes de los confabuladores patriotas, mismos que escondía al interior de las presillas de su pollera. Los mensajes llegaban incluso hasta dentro de los cuarteles, donde Simona ingresaba haciéndose pasar como vendedora ambulante, lo que permitía también contar la cantidad de soldados. Además, Simona contactaba casas de jefes y cabecillas, brindaba hospedaje a los revolucionarios, organizaba reuniones y se dice que estableció un sistema de donación de joyas en pro de la causa libertaria (De la Torre, 1977).
- URSULA GOISUETA (1787 – 1854)
Nació en Carabuco, un puerto del Lago Titicaca. En vida fue poseedora de alrededor de 12 propiedades entre estancias y haciendas: “Yanari” en el cantón de Achocalla; “Vilacaya”, en el cantón Carabuco; “Chusichusini”, en la Villa de Lanza – Yungas; “Santa Gertrudis”, “Monte Rojo”, “Pauchinttani”, “Vilaque”, “Querajata”, “Pocomaya”, “Chaguaya”, “Putina”, más la casa de su barrio de Loroquere aledaño a la Iglesia de San Francisco (De la Torre, 1977), por lo que se puede interpretar que gozaba de una condición acomodada. Ursula fue una joven intrépida, de espíritu guerrero, “alma grande y energía sobrenatural”, que “aún a costa de su vida y su fortuna” mantuvo el “fuego del patriotismo” de las y los revolucionarios paceños de 1809 (Aranzaes, 1915). Fue compañera inseparable e incondicional de la destacada revolucionaria Vicenta Juariste Eguino.
En 1811 sufrió persecución por parte del general realista José Manuel de Goyeneche, pudiendo escapar junto a su compañera Vicenta y refugiándose en Sapahaqui, junto a otros indios y sus familias.
- TOMASA Y TERESA MURILLO DURÁN (1790-1860) (1795-1856)
Las hermanas Murillo Durán fueron hijas de Manuela Duran y del protomártir de la Independencia Pedro Domingo Murillo. Ambas son recordadas como ejemplo de orgullo de la mujer patriota en la Independencia y porque acompañaron de cerca a su padre en el camino por la libertad, viviendo dolorosos calvarios de angustias y vicisitudes sin fin (De la Torre, 1977a).
“Entretanto Murillo fugó para las montañas de Songo en compañía de un amigo suyo Manuel Rivera, de un soldado Goyoso y de su hija Tomasa” (Ponce y García, 1972). Es uno de los fragmentos encontrados en los “Documentos para la historia de la Revolución de 1809”. Tomasa, es recordada como “la hija abnegada, llena de amor por su progenitor que comparte con su padre su doliente y amarga vida de prisionero y fugitivo” y, de hecho, de quien se encuentran más registros históricos, ya que los demás hijos de Murillo desaparecieron temerosos de nuevas represalias después de caer en miseria (Carrasco, 1945). Uno de los hechos relevantes tuvo lugar el 29 de enero de 1810 cuando, al despedirse de su hija Tomasa, Murillo la abrazó y le dejó su denario, un anillo y un pañuelo, diciéndole: “Hija mía, huye hasta el valle de Josaphat; has sufrido tanto como yo; huye de La Paz, sin mirar a tus espaldas” (Ponce y García, 1972).
- MUJERES PACEÑAS EN LA INDEPENDENCIA – (1809 – 1825)
Frases que, sin duda, describen la admirable participación que tuvieron las mujeres paceñas durante la Independencia (1809-1825).
En el movimiento revolucionario paceño se desarrolló tanto en el área urbana y rural, dejando de lado toda estratificación social al haber contado con la participación de hombres y mujeres criollas, cholas, indias, comerciantes, artesanos. Es de resaltar las conspiraciones estratégicas paralelas que se suscitaron en el área rural, aspecto que no solo corrobora la participación indígena, sino también que fue un elemento clave para la victoria revolucionaria (Soux, 2011).
En la ciudad las mujeres desempeñaron diversos roles, tales como, conductoras de tropa, guerrilleras, espías, conspiradoras, financiadoras, auxiliares para revolucionarios y enfermeras. Entre las más destacadas podemos mencionar a las siguientes:
María Josefa Pacheco y Muñoz, propietaria de varias casas en el barrio “Comercio”, en las cuales se armaron complots contra el ejército realista. Se dice que ella que fue una de las primeras mujeres que desafió la ira de los españoles (De la Torre, 1977). Estuvo casada con el protomártir Gregorio Pérez García. Petrona Torrez y Duran, de quien se recuerda como una de sus hazañas el enfrentamiento que sostuvo con el gobernador Antonio Bungunyo. Este mandó a capturar a Romualdo Herrera —esposo de la revolucionaria— a su domicilio, respondiendo ella con una furia desafiante, voz sonora y llena de orgullo: “idle a buscar a Sorata donde ha ido a juntar tropas y yo le he dado 500$ de mi gasto para que compre armas” (De la Torre, 1977). La reacción del bando realista no se dejó esperar, sufriendo embargos de bienes y represalias, sin embargo, la causa libertaria la llevo a participar activamente en la revolución de 1809 y otras insurgencias.
- FRANCISCA BARRERA Y ANDREA ARIAS – (1816)
Son líneas escritas por Luis Subieta en su obra “Álbum Biográfico de próceres de la Independencia”, mencionado en el texto “Mujeres de la Independencia” de Arturo Costa de la Torre.
Francisca Barrera, con un singular valor y estoicismo (De la Torre, 1977); y, Andrea Arias estaba provista de cualidades atrayentes con un carácter liberal y a prueba de vicisitudes dolorosas (Urquidi, 1919). Ellas vivían en el barrio de San Roque, en una casa conocida con el nombre de Kcori – Chaca (De la Torre, 1919); siendo comadres. En base a documentos del Archivo Histórico de Potosí se puede asegurar que Arias, “desde el inicio de la Guerra de la Independencia, participa activamente junto a los revolucionarios de noviembre [de 1810]”, cumpliendo junto a su entrañable amiga, “la delicada tarea de ser el nexo en el correo clandestino de los patriotas” (Correo del sur, 2016). Siempre bajo la vigilancia de los espías del bando realista, una tarde las vieron recibir de manera misteriosa a un indio que venía desde la Puna trayendo noticias sobre los guerrilleros de Porco. Horas más tarde, el indio, salía de la casa levantando sospecha. En retorno a su localidad el indio fue capturado en posesión de cartas y documentos, siendo sometido a tortura. En horas de la noche, la casa de las revolucionarias fue tomada y requisada. Si bien los realistas no encontraron nada comprometedor, ellas fueron apresadas y sometidas a tortura.
- ANA BARBA – (1795)
Nació en el año 1795, en la entonces provincia de Santa Cruz de la Sierra. Estuvo casada con Francisco Rivero, siendo su padrino de matrimonio uno de los héroes de la lucha por la independencia, Ignacio Warnes.
Como líder de la Republiqueta de Santa Cruz, Warnes había sido nombrado gobernador de dicha ciudad en 1815. Al año siguiente aquel tuvo que defender su plaza contra el avance realista del realista Francisco Xavier Aguilera en la batalla de El Pari. En medio de las escaramuzas, “una bala lo hería en la pierna y otra más mataba al caballo que montaba, que cayó encima del cuerpo de Warnes. Un soldado del Rey aprovechó esta circunstancia y le atravesó el pecho con su bayoneta ultimándolo finalmente con una bala en la cabeza” (Soux, 2015:219). Una vez muerto, el líder fue “decapitado y su cabeza expuesta en la plaza de armas de la ciudad [24 de Septiembre]” (Fundación Solon, s/f).
- MUJERES CRUCEÑAS EN LA INDEPENDENCIA – (1809 – 1825)
El grito libertario de Sucre, en 1809, irrumpió en todo el Alto Perú (hoy Bolivia), uniéndose la provincia de Santa Cruz de la Sierra el 24 de septiembre de 1810. Uno de los antecedentes de las luchas de independencia fue protagonizada por los negros que se sublevaron en agosto de 1809. Ellos trabajabas en las casas como sirvientes y se “habían enterado a través de sus amos del primer grito libertario (…) en la ciudad de la Plata (…) y esperaban a que sus amos les otorguen la libertad” (Peña, 2006).
Iniciada la revuelta, en septiembre de 1810, los “doctores que habían estudiado en Charcas se levantaron y proclamaron el nuevo gobierno siguiendo el ejemplo de la Junta de Buenos Aires, este levantamiento lo liderearon: el Dr. Antonio Vicente Seoane, el coronel Antonio Suárez, el Cura José Andrés Salvatierra, Juan Manuel Lemoine y el argentino Eustaquio Moldes llego hasta Buenos Aires y debía difundir las ideas a favor de la Patria (Peña, 2006).
- HEROÍNAS DE LA CORONILLA (27/05/1812)
Tras los gritos libertarios de Chuquisaca —25 de mayo de 1809—, de Buenos Aires —25 de mayo de 1810—, de La Paz —16 de julio de 1809— y de Cochabamba —10 de septiembre de 1810— el ejército realista se movilizó ampliamente a fin de contener a los insurrectos. En 1811, el ejército patriota sufrió sendas derrotas, replegándose al sur del Alto Perú. El general realista José Manuel de Goyeneche tenía previsto dirigirse al virreinato de La Plata, sin embargo, un nuevo levantamiento en Cochabamba lo obligó a cambiar los planes. Esteban Arze salió al encuentro de Goyeneche pero fue vencido. El 26 de mayo hubo movilizaciones en Cochabamba y el gobernador Marino Antezana convocó a Cabildo para preguntar si había disposición para defender la ciudad.
Según el relato del soldado Francisco Turpín, perteneciente a la Primera Compañía de Fusileros del Regimiento N° 6, «algunos respondieron que sí, pero ya no había más de mil hombres escasos, y entonces las mujeres dijeron: «Si no hay hombres nosotras defenderemos»» (Wexler, s/f). Al poco tiempo Antezana —de quien muchos desconfiaban— comunicó su rendición y dio la orden de que se guardasen las armas en el cuartel. «…repentinamente se congregaron todas las mujeres armadas de cuchillos, palos, barretas y piedras en busca del señor Antezana, para matarlo, y otra porción al cuartel, y apenas quebraron las ventanas de la casa de dicho Antezana y no lo encontraron, luego vino un caballero Mata Linares, a quien dejó las llaves Antezana y éste abrió, entraron las mujeres sacaron los fusiles, cañones y municiones, y fueron al punto de San Sebastián, extramuros de la ciudad, donde colocaron todas las piezas de artillería» (Opinión, 2013).
MARÍA JOSEFA MUJÍA (1812 – 1888)
Nacida en Chuquisaca, desde muy joven su vida estuvo marcada por las desgracias. A sus 14 años sufría la muerte de su padre, el coronel español Miguel Mujía. «Tal fue el impacto de aquella pérdida, que la niña terminó ciega debido ‘al exceso de llanto’, como lo reflejan distintas reseñas de la época» (Badani, 2012).
Apasionada por las letras y la poesía, su hermano Augusto se convirtió en su lector, transcriptor y confidente una vez que María Josefa perdió la vista. Aquel, impresionado por los poemas de su hermana, incumpliendo la promesa de no divulgar los escritos, mostró uno de los poemas a un amigo, siendo publicado en el periódico chuquisaqueño «El Eco de la Opinión» en 1851. Se trataba del poema «La Ciega», que, alabada por la calidad de su composición, recibió del escritor cruceño Gabriel René Moreno la siguiente semblanza en una revista chilena: «En la capital de Bolivia y en el seno de una familia distinguida, existe solitaria y retirada una mujer joven todavía y bella, cuyo talento y desgracias han llamado la atención en aquella República» (Soto, 2020:129).
JUANA MANUELA GORRITI (1818 – 1892)
Nacida en el seno de una familia adinerada argentina, fue hija del militar patriota José Ignacio Gorriti. A sus cuatro años conoció, en su casa, a la destacada militar patriota Juana Azurduy de Padilla, escribiendo sobre ella: «El loor a sus hazañas flotaba ante mis ojos como un incienso en torno a aquella mujer extraordinaria y formábala una aureola» (Glave, 1995:121). En 1831, por razones políticas, su familia se exiló en Tarija (Bolivia), contrayendo nupcias a sus quince años con el entonces capitán Manuel Isidoro Belzu (presidente de Bolivia entre 1848-1855), estando casados hasta 1847.
En 1865, mientras Juana se encontraba visitando a su hija en La Paz el «Tata» Belzu, en su intento por recuperar el gobierno, es asesinado por el general Mariano Melgarejo. Logra recuperar el cuerpo de su ex esposo y después del acto fúnebre lidera un intento de levantamiento popular que es sofocado. La «mamay», denominada así por los seguidores de Belzu, para evitar ser apresada tuvo que regresar al Perú. En aquel país continuará desarrollando una extensa actividad cultural y literaria, por ejemplo, fundando «El Álbun» en 1874 junto a Carolina Freyre Arias. Esta revista se constituye en la primera revista femenina dirigida por mujeres. En 1866 regresará a Argentina radicando hasta su muerte.
MODESTA CESÁREA SANGINÉS URIARTE (1832 – 1887)
Nace en La Paz, fruto del matrimonio del reconocido jurisconsulto Indalecio Calderón Sanginés y Manuela Uriarte. Ambos tuvieron una activa participación en la lucha por la independencia, llegando Indalecio a ser miembro de la Junta Tuitiva de 1809 y siendo el único sobreviviente de la revolución del 16 de julio de aquel año. Indalecio Calderón fue una de las personas que firmó el Acta de Independencia en 1825.
La ventajosa situación económica de su familia, permitió a Modesta estudiar francés, italiano y música con profesores particulares, así como asistir con catorce años al Colegio de Niñas de la célebre educadora argentina Dámasa Cabezón. Transgrediendo las tradiciones de la época, Modesta decide mantenerse soltera y dedicarse por completo a la música, poesía, cuento, traducción, periodismo, a la filantropía y a administrar sus haciendas —una cerca de Pucarani y la otra en el Lago Titicaca—. Estas actividades le permitieron, entre otras, incursionar ampliamente en el espacio público —espacio reservado predominantemente a los varones—, tener independencia económica y establecer una estrecha relación con el mundo indígena.
MERCEDES BELZU GORRITI (1834 – 1879)
Hija del general Manuel Isidoro Belzu (presidente de Bolivia entre 1848 y 1855) y de la prolífica poeta argentina Juana Manuela Gorriti, Mercedes nace en La Paz. Pasó gran parte de su infancia en Lima-Perú, retornando a Bolivia a solicitud de su padre. Estudió en el Colegio de Niñas de la reconocida educacionista argentina Dámasa Cabezón. Contrajo nupcias a sus escasos 16 años con Vicente Dorado, poco después radicó 4 años en París, resultado de la misión diplomática que desempeñó su esposo como ministro plenipotenciario de Bolivia en Francia.
Al retornar al país se estableció en La Paz. En 1865, mientras su madre Juana Manuela la visitaba, su padre es asesinado por el general Mariano Melgarejo al intentar recuperar el gobierno. Juana Manuela recupera el cuerpo de su ex esposo e intenta liderar un levantamiento popular, pero es sofocado. Producto de esto, al ser perseguidos y evitar el apresamiento, la familia tuvo que emigrar a Arequipa-Perú.
CARMEN PEÑA (1837 – 1906)
Literata y maestra vallegrandina, nace el 16 de julio de 1837. Hija de Mercedes Peña, con quien a sus quince años se traslada a Santa Cruz de la Sierra. Fue una de las primeras mujeres cruceñas involucrada con la literatura (Franco-Gottret, 2021). Se dice que fue una “apasionada por la lectura en una época en la que el libro no era cosa corriente», logró adquirir una cultura literaria nada común por entonces entre las personas de su sexo. Aprendió en los libros el arte de versificar, y con ese aprendizaje y el numen poético que le asistía, escribió varios versos, algunos de ellos publicados en la prensa local (Sanabria, 2019: 122).
Además, ejerció la docencia como maestra particular y también en el magisterio público, siendo una de las que supo aprovechar las oportunidades dadas a las mujeres —escasas en la época—, abriendo camino para generalizar el acceso a la educación (Franco-Gottret, 2021). Durante la década de los cincuenta, presidió algunas asociaciones religiosas y fue impulsora de la reconstrucción del templo parroquial de Jesús Nazareno (Sanabria, 2019).
CAROLINA FREYRE ARIAS (1844 – 1916)
Una de las principales voces de la educación femenina peruana y de la región. Será en Bolivia, a partir de «El Álbum» de Sucre, donde desarrollará una profusa actividad literaria, periodística y de promoción de la educación, en estrecha colaboración con escritoras nacionales. Su vínculo con Bolivia también se dará por su esposo, Julio Lucas Jaimes, quien ocupó el cargo de cónsul en Tacna y se destacó como escritor. Tuvieron seis hijos, uno de los ellos el reconocido Ricardo Jaimes Freyre.
Además de publicar poemas, novelas, leyendas históricas y obras de teatro, los artículos de Carolina, reflexionando en torno a la educación femenina, serán una constante. Durante la década de 1870, publicará una columna en «El Correo del Perú», titulándose uno de sus textos “La educación del bello sexo”. En Lima, junto a Manuela Gorriti, Carolina fundará «El Álbum» (1874-1875), la primera revista elaborada por mujeres y para mujeres del Perú, misma que se denominó “Revista Semanal para el Bello Sexo” (Liendo, s/a). Esta revista será uno de los espacios por excelencia para difundir las ideas en torno a la educación, las que se pueden calificar como «proto feministas».
LINDAURA ANZOATEGUI CAMPERO (1846 – 1898)
Nace en Tarija, proveniente de una familia acomodada. Accedió a la educación desde niña, llegando a dominar el francés, inglés e italiano (Blanco, 2010), siendo especialmente su padre el que cultivara sus inclinaciones musicales y literarias. Además, recibió estudios de contabilidad, retórica, lógica, equitación, natación y baile (Urquidi, 1919).
Demostrando amplias dotes y en base a su formación, se convirtió en una destacada novelista y poetisa transitando desde el sentimentalismo romántico a la exaltación del patriotismo y la historia nacional. Sus obras fueron conocidas bajo los seudónimos de “El Novel” y “Tres estrellas”.
ADELA ZAMUDIO
(PAZ JUANA PLÁCIDA ADELA RAFAELA ZAMUDIO) (1854 – 1928)
Nace en Cochabamba, en el seno de una familia de clase alta. Fue poetisa, artista, educadora y ferviente defensora de los derechos de la mujer, lo que le valen para ser reconocida como una de las principales precursoras del pensamiento feminista en Bolivia. Imbuida por el pensamiento liberal predominante en su época, el legado más significativo de Adela «lo constituye su perspicaz mirada de mujer, la originalidad de su voz que se alza consciente de su posición de género en un medio intelectual dominado por los hombres, cuestionando el rol de subordinación asignado a la mujer en la sociedad conservadora y mojigata en la que le tocó nacer y vivir» (Echenique, s/a).
Estudió hasta el tercero de primaria, conviertiendose después en autodidacta. A sus quince años (1869), bajo el pseudónimo de “Soledad”, publica su primer poema titulado «Dos Rosas». En 1887, en la ciudad de Buenas Aires, publica su primer libro denominado “Ensayos Poéticos”. Después de una larga lucha, en 1890, logra ingresar a la normal San Alberto de Cochabamba. Nueve años después, se incorpora como profesora de aquella normal, donde desarrolló una «fecunda actividad pedagógica orientada a defender el derecho de la mujer a recibir una educación de excelencia y a eliminar toda traba y prejuicio que en ese entonces atentaban contra la formación académica y espiritual de las jóvenes bolivianas» (Somos Sur). Otras de las preocupaciones de la «Alondra Solitaria», como también fue conocida, fue la educación gratuita y laica, aspectos por los que reclamó asiduamente en numerosos escritos. El establecimiento del matrimonio civil, derecho al divorcio, el voto femenino y la separación de los poderes de la Iglesia Católica y del Estado también formaron parte de sus preocupaciones.
HERCILIA FERNÁNDEZ QUINTELA (1860 – 1929)
Nació en Potosí, pero vivió en Chuquisaca demostrando un gusto especial por la música y la poesía desde niña. Miembro de la Sociedad Filarmónica de Señoras y de Beneficencia y de la Sociedad Filarmónica de Sucre, fue una asidua escritora publicando su obra en el periódico chuquisaqueño «El Semanario», pero fundamentalmente en la revista «El Álbum» de Sucre —primera revista femenina dirigida por mujeres—. En este espacio se mostrará como una férrea defensora y promotora de la educación de la mujer, junto a otras destacadas escritoras como Carolina Freyre y Adela Zamudio.
En uno de sus primeros artículos afirmó con contundencia: “el progreso social ha entrado en un período de celeridad creciente cuyo resultado, para la mujer, consiste en la emancipación del sometimiento a que ha estado durante millares de años” (Soto, 2018:74). Fernández sostenía que la «desigualdad genérica se debe, ante todo, a una educación diferenciada o, en muchos casos, a la ausencia de educación de la mujer pues, según sus propias palabras, ‘el punto capital que ha servido para apuntalar las difusas teorías sobre la incapacidad de la mujer, sobre su irremediable inferioridad, se halla reducido a una cuestión de educación intelectual’. Por lo tanto, proclama que es necesario “que se la reconozca en la dignidad de su naturaleza y se [le] depare un porvenir conforme al importante rol que desempeña en el organismo social” (Soto, 2018:74).
SARA UGARTE DE SALAMANCA (1866 – 1925)
Nació en Cochabamba, proveniente de una familia noble y acomodada. Cursó estudios en el Liceo 14 de septiembre. Se cuenta que Sara tenía un alto espíritu patriótico y de servicio, fundando asociaciones de beneficencia. Entre sus acciones de ayuda más destacadas se dice que, cuando apenas tenía 13 años, ya prestaba ayuda en casas de caridad. Además, al terminar la Guerra del Pacífico, tomó conocimiento del retorno de un cabo llamado Juan Gallardo, quien se encontraba en la más absoluta indigencia, como muchos otros compatriotas después del conflicto. Ugarte recolectó dinero entre sus amigas y vendió sus muñecas para acuñar una medalla de oro para el soldado. Se le asigna la siguiente frase: “¡Dichoso siglo en que el deber es una virtud!” (Urquidi, 1919:177).
Sara Ugarte también demostró dotes para la poesía, sin embargo, la mayor parte de sus composiciones solo fueron conocidas en los círculos literarios en los que ella se presentaba (Belmont, 1922). Entre sus primeras composiciones se menciona “La Huérfana”, obra que fue muy bien recibida. Bajo el seudónimo de “Clora” dio a conocer “Fantasía” y “Colón”.
JUANA VIDAURRE
Chola mestiza, heredera de una gran fortuna en el Siglo XIX, misma que le permitió tener una importe influencia en la política nacional. De acuerdo a Ximena Soruco (2011: 66): “Este hecho [el que fuera una chola mestiza], sumado a los datos que se han obtenido de la magnitud de la riqueza y la influencia política que su familia tuvo entre 1869 y 1876, comprueban la capacidad de acumulación económica de los cholos a partir del siglo XIX y justifican la incomodidad hacia los caudillos que los letrados manifiestan en sus dramas”.
Vidaurre heredó la fortuna del minero mestizo y originario de Chayanta, Matías Arteche, la que amaso en la región minera de Aullagas, Potosí, abundante el metal de la plata. No es clara la relación de parentesco que sostenían ambos. Mientras que Antonio Paredes Candia asegura que era la viuda, folletos de la época mencionan a Rosa Antonia como la esposa de Arteche (Soruco, 2011). Por otra parte, existen quienes sostienen que Vidaurre “era hija ilegítima” del minero (Loza, 2021). Lo cierto es que, también en folletos de la época, se menciona a “Juana Vidaurre junto a otras dos mujeres y sus esposos (…) como sucesores de Matías Arteche y, por tanto, dueños de la Casa Arteche. Ya en 1876 (época del último folleto que se ha encontrado sobre el tema), Juana Vidaurre aparece como única dueña de la concesión” (Soruco, 2011: 67).
IGNACIA ZEBALLOS TABORGA (1831 – 1904)
Un 27 de junio en la “Enconada”, actual municipio de Warnes-Santa Cruz, nació Ignacia. Hija de Pedro Zeballos y Antonia Taborga (historias-bolivia, s/f). “Contrajo matrimonio en dos ocasiones, enviudó en ambos casos. Después del fallecimiento de su segundo marido se trasladó a la ciudad de La Paz y se dedicó al oficio de costurera” (Oporto, 2022). Se desconocen las razones que llevaron a Ignacia a trasladarse a Puno-Perú, pero cuando se enteró del inicio de la Guerra del Pacífico (1879), retornó al país para enlistarse al ejército.
En una carta al presidente Narciso Campero, el 10 de septiembre de 1880, relató de la siguiente manera las razones de su retorno: “Cuando se declaró la guerra de Chile contra nuestra desgraciada patria, me vi obligada por el sentimiento nacional y amor al país, a salir de Puno hacia esta ciudad [La Paz] a ofrecer mis servicios al gobierno supremo, con tal motivo me puse en marcha a Tacna, teatro de la guerra, donde serví al Ejército por diez meses sin retribución alguna. Después el General Camacho tuvo a bien asignarme un sueldo de 30 Bs. mensuales y más tarde el de 32 Bs. por haberme pasado a la Ambulancia” (Oporto, 2014:24). En dicha nota se puede observar las razones patrióticas y el valor que impulsaron a Ignacia a retornar al país y prestar servicio en el teatro de operaciones como enfermera (ambulancia) —por más de año y medio—, incluso sin recibir ningún pago por sus servicios durante un tiempo y habiendo dejado a su hija pequeña en Puno, al cuidado de una familia.
GENOVEVA RÍOS (1865 )
Nació en 1865, presumiblemente en el departamento del Litoral. Era hija de Clemente Ríos. Con apenas 14 años de edad, Genoveva realizó uno de los actos más heroicos de la Guerra del Pacífico: salvar la tricolor nacional del invasor.
El 14 de febrero de 1879, los navíos chilenos, el blindado “Blanco Encalada”, el acorazado “Cochrane” y la corbeta “O’Higgins”, se apostaron en el puerto boliviano de Antofagasta. Alrededor de las ocho de la mañana el coronel chileno, Emilio Sotomayor, mediante nota solicitó la rendición al prefecto del departamento del Litoral, coronel Severino Zapata. A pesar de que «había tan pocos soldados en Antofagasta y tan mal armados que era una locura pensar en ofrecer resistencia a un ataque del ejército chileno (…)” (Chambi, 2019:32), Zapata respondió: “No tengo fuerzas con que contrarrestar a tres vapores blindados, pero no abandonaré este Puerto sino cuando se consume la invasión” (Ministerio de Defensa, 2012).
ANDREA RIOJA DE BILBAO (1862 – 1927)
Nace en Arampanpa-Potosí un 15 de mayo. A los 14 años queda huérfana de madre trasladándose por esta razón, junto a su padre, a Pisagua-Perú. El 2 de noviembre de 1879 el ejercito chileno invade la ciudad. Su padre, de profesión boticario, muere como voluntario en el conflicto.
Devastada por su pérdida y viendo la necesidad de atención a los heridos, con apenas 17 años, Andrea se incorpora en la “ambulancia boliviana”. Con el tiempo, oficialmente pasaría a formar parte de la ambulancia como enfermera, razón por la cual es reconocida como la primera enfermera de la Cruz Roja boliviana. Allí conocería a la heroína y destacada enfermera cruceña, Ignacia Zeballos (Mendoza, s/f).
MUJERES HISTORIADORAS
Parte de la introducción de la serie denominada “Protagonistas de la Historia” (Cajías y Jiménez, 1997: 5), en la que participó la Coordinadora de Historia, un grupo de profesionales consciente de que la historia, también, es “en femenino”.
La Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, fundada en 1966, constituye una de las principales cunas de aquel y otros grupos de historiadoras/investigadoras que, desde hace muchos años, entre otras labores, se han dado a la ardua e importante tarea de reconstruir la historiografía desde la perspectiva, visiones y sentires de las mujeres. Aporte que se ha traducido en múltiples investigaciones y publicaciones, mismas que han contribuido grandemente a la elaboración de la presente “Cronología de la participación política de las mujeres en Bolivia”.
- FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORAS ASALARIADAS DEL HOGAR DE BOLIVIA (FENATRAHOB)
El cuidado del hogar fue mayormente responsabilidad de la mujer en sociedades dominadas por una casta latifundista, siendo tarea impaga de las indígenas. “Las mujeres de las comunidades debían servir en las casas de los patrones, servicio diseñado por la propiedad feudal, en tareas de limpieza, atención a la patrona, cuidado de niños, incluso amamantándolos” (Peredo, 2015: 33). Este tipo de servicio continuaría presente como resabio de la servidumbre indígena. Fue la situación precaria y el desarrollo del movimiento indígena-obrero y de mujeres trabajadoras que en la década de 1980, en la lucha por el restablecimiento de la democracia, motivó a las trabajadoras del hogar a organizarse y formar un sindicato.
- SILVIA RIVERA CUSICANQUI (1949 – PRESENTE)
Corría el año de 1984 cuando el movimiento katarista campesino interpelaba el escenario político boliviano neoliberal. Ese mismo año, en una asamblea de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a la cabeza de Genaro Flores, se presentaba el libro Oprimidos, pero no vencidos, escrito por la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui. Lejos de la trasnochada moda marxista de la época, aquel libro marcó un hito en el pensamiento boliviano ya que sirvió de conexión entre las luchas kataristas con el legado histórico de resistencia indígena. La vida de Rivera es también la historia de una época, la del katarismo y de la insurgencia en contra del neoliberalismo para buscar otro horizonte posible.
Rivera Cusicanqui nació el año de 1949 en la ciudad de La Paz. Sus padres fueron Carlos Rivera y Gaby Cusicanqui. Si bien la familia Rivera se encontraba cerca de la clase media-alta paceña, la familia Cusicanqui era descendiente de un linaje de caciques prehispánico (Escobari de Querejazu, 2011). Interpelada por la situación política de la época, Rivera ingresó a estudiar a la recién creada Carrera de Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a mediados de la década de 1960. Allí conoció a personas como Luis Espinal, Mauricio Lefebvre, René Zavaleta, así como a futuros integrantes de la guerrilla de Teoponte. También durante ese periodo se acercó a los movimientos campesinos que crearían la CSUTCB.
- AIDA CLAROS ROSALES: UNA PIONERA EN LA MEDICINA
Aida Claros Rosales estudió medicina en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) durante los años 50. Fue la primera mujer especializada en Ginecología y Obstetricia en Bolivia y primera mujer candidata a Rectora. Trabajo en las siguientes instituciones: Confederación de Instituciones Femeninas de Cochabamba, Mujeres Profesionales Universitarias, Comité Cívico Femenino, Club de Libro Nataniel Aguirre y el Apostolado de los Cursos Pre – Matrimoniales.
Fue catedrática y colaboró como ministra de Prevención y Salud Pública en el gobierno de Lidia Gueiler Tejada. Aida Claros promovió justicia desde su posición en la democracia cristiana.
- FRANCISCA REMEDIOS LOZA ALVARADO: LUCHA Y REIVINDICACIÓN FEMENINA (1949 – 2018)
Francisca Remedios Loza Alvarado nació en La Paz el 21 de agosto de 1949 y falleció el 14 de diciembre de 2018. Fue una mujer mestiza de origen aymara en la segunda mitad del siglo XX. El lazo entre el campo y la ciudad fue algo que llevaba por dentro, ya que su familia provenía del área rural. Su identidad (hablaba aymara), además de su pasión por la comunicación (fue comunicadora social) y su vida política, son aspectos que destacan en su amplia trayectoria.
La niñez de Remedios Loza fue una de las más difíciles. Nada fue fácil para ella. Cuando era niña, la expulsaron de la escuela por vestir polleras y haberse negado a quitárselas, ya que sentía que, de hacerlo, perdería su identidad. Terminó el colegio en un CEMA y cuando llegó a la radio, su mentor, Carlos Palenque, le enseñó a vocalizar para que pudiera estar frente al micrófono (El Deber, 2018, como se citó en Villegas, 2022).
- ADA ROSA ARENAS SUBELZA (1942 – 1992)
Era el 21 de agosto de 1971. Las balas silbaban en los ventanales de una casa en la Av. 20 de octubre de La Paz. El Gral. Hugo Banzer lideraba un golpe de Estado y enfrentaba la resistencia popular. Ada Rosa Arenas, embarazada del que será su hijo Franz, y en compañía de sus hijas, Dunia de 7 años y Vania de un año, esperaba a su esposo Isaac Sandoval, ministro de Trabajo del derrocado gobierno del Gral. Juan José Torres, quien aún se encontraba en el Palacio Quemado.
La difícil situación generó un mar de incertidumbre en la familia. La radio emitía marchas militares, que sólo aumentaban más la angustia de las tres. Días después, Ada Rosa recibió la visita del que fuera edecán de su esposo. Traía un papel escrito a mano por él, comentando que había logrado huir de Palacio Quemado hasta una embajada y que se encontraba bien.
- NAREL YORALDIVIA PANIAGUA-ZAMBRANA (N. 1973)
ientífica paceña dedicada a la preservación y transmisión del conocimiento ancestral de comunidades indígenas y locales de Bolivia (ONU Mujeres, 2021), a través de la Etnobotánica y Herbolaria Indígena. Estudió Biología en la Universidad Mayor de San Andrés, especializándose en Botánica al ser aceptada en un curso de Evaluaciones Biologías Rápidas organizado por Conservación Internacional, en 1993. Paniagua-Zambrana comenta que su pasión por las plantas inició en una expedición en el Parque Madidi aquel año, donde conoció a una pareja de sabios tacana —una de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia— de la comunidad de San José de Uchupiamonas, quienes le hablaron sobre el uso que hacían de las plantas (Mongabay, 2019).
- SILVIA LAZARTE (1964 – 2020)
Líder indígena, concejal y presidente de la Asamblea Constituyente (2006-2007). Nació en la provincia Capinota, cantón Santivañez, del departamento de Cochabamba el 10 de enero de 1964. Nace en el seno de una familia de origen quechua, que debido a las condiciones de extrema pobreza emigró a Villa Tunari. Desde niña estuvo estrechamente vinculada a la política sindical. Lazarte comenta que acompañaba a su papá a las reuniones del sindicato cocalero Pedro Domingo Murillo en la región del Chapare y que aproximadamente desde sus 13 años comenzó a asistir a cuenta de él por razones de salud (KAS, 2022).
Su trayectoria sindical no fue sencilla, signada por la doble discriminación: ser mujer e indígena y al ser la hija mayor en determinado momento tuvo que abandonar sus estudios para ayudar en el chaco. Sin embargo, su carácter y empuje la animaron a continuar, llegando a ocupar cargos de importancia como la secretaría general de Mujeres de la Central Nuevo Chapare (1982) y siendo fundadora y la primera secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba (FECAMTROP). En 1994, sería una de las principales precursoras del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). Años después (1999) llegaría a ocupar la secretaría ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa» y, entre 1999-2001, la concejalía municipal de la alcaldía de Villa Tunari (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).
- ANA MARÍA ROMERO DE CAMPERO – (1964 – 2020)
Periodista, escritora, activista, primera defensora del pueblo y promotora de la cultura de paz en Bolivia. Nació en La Paz el 29 de junio de 1941, hija de Tina Mary Pringle y Gonzalo Romero Álvarez García. Contrajo nupcias con Fernando Campero, al que consideró alguien muy importante en su vida ya que, a diferencia de lo que sucedía en las décadas de 1960-70, “fomentó y colaboró (…) para que pudiera terminar el bachillerato (…) puesto que años antes, por temas económicos, su familia paterna la retiró del colegio y ella se dedicó a trabajar. Posteriormente, Fernando Campero también la apoyó para que estudiara una carrera universitaria, cuando en esa época la gran mayoría de las mujeres estaban limitadas a solo ser esposas, madres y amas de casa” (Sandoval, Portugal y Villegas, 2022: 28).
En 1976, se graduó como periodista de la Universidad Católica Boliviana (UCB), trabajó en la Agencia de Noticias Fides (ANF) hasta 1979 y dirigió por siete años el matutino Presencia. Con los años no solo se destacó en el ámbito periodístico y comunicacional, fundamentalmente, promoviendo la interculturalidad, la erradicación de la discriminación, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz, sino que comenzó a posicionarse en un espacio reservado tradicionalmente para los varones; aportando en la visibilización y valorización de otras mujeres.
- ELISA VEGA SILLO – (1985 – PRESENTE)
Enfermera, asambleísta constituyente y líder política de la nación Kallawaya. Nació en el seno de una familia perteneciente a la cultura ancestral Kallawaya, Jatun Ayllu Amarete, provincia Bautista Saavedra, La Paz a finales de la década de 1980.
Al concluir el colegio, estudio enfermería, convirtiéndose en la primera mujer de su comunidad en lograrlo, puesto que en su pueblo no había acceso a la educación para las mujeres. Vega comenta al respecto: “Todavía la mayoría de las mujeres indígenas viven la desigualdad, no tenemos acceso a la educación, aún falta implementación de políticas públicas” (Huenchumil, 2020).
- NILA EFIGENIA HEREDIA MIRANDA (1943 – PRESENTE)
Líder universitaria, presa política, medico cirujana y docente universitaria. Nació un 21 de septiembre de 1943 en Uyuni, Potosí. Por cuestiones políticas ella y su familia migran a la ciudad de La Paz, donde estudiará en el Liceo de Señoritas La Paz, alcanzando el bachillerato el año 1961. Graduada de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
En la década de 1970, Heredia decide formar parte del Partido Revolucionario de Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y después del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo a una entrevista, asegura que entre las motivaciones que tuvo fue la intervención del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en la UMSA, situación que puso en riesgo la autonomía universitaria, el Golpe de Estado militar de 1964, las masacres mineras de 1965 y la de San Juan en 1967 y la llegada del Ernesto “Che” Guevara, entre otros (KAS, 2022).
- DELCY MEDINA CARRILLO – (25 DE AGOSTO DE 1978)
Nacida en la comunidad Itatiki, Capitanía Parapitiguasu del entonces municipio de Charagua —actual Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae— ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz; se crió en el seno de una familia guaraní junto a su madre, abuelos y cuatro hermanos.
Con tan sólo 15 años inició una prolífica trayectoria orgánica participando en asambleas a nivel zonal, comunal, departamental y nacional, convocadas por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). En 2002 fue elegida como presidenta de la junta escolar en su comunidad de origen, asumiendo posteriormente como segunda cuña mburuvicha (capitana) de la Capitanía Parapitiguasu en 2006. Entre los años 2010 y 2014 fue parte del directorio de su capitanía como responsable de educación y género-generacional. También formó parte de diversas instancias que propiciaron la construcción de la autonomía indígena, tales como su comité impulsor.
Matilde Casazola Mendoza, nació en Sucre en enero del año 1943. Sus padres fueron Juan Casazola Ugarte y Tula Mendoza Loza. Matilde es nieta de autor del “Macizo boliviano” Jaime Mendoza.Destacada escritora y compositora boliviana. Realizó sus estudió en la Escuela Normal de Maestros (Sección musical). Dio cátedras de guitarra en la Escuela Nacional de Folklore “Mauro Núñez Cáceres” de La Paz. Su obra se destaca por la publicación de 13 libros de poesía y 9 discos y cassettes.
Actualmente radica en su ciudad natal Sucre. Interpretando la guitarra, aportó verdaderas obras de arte para la música popular de nuestro país, composiciones que muchos artistas reconocidos de nuestro medio han gravado.